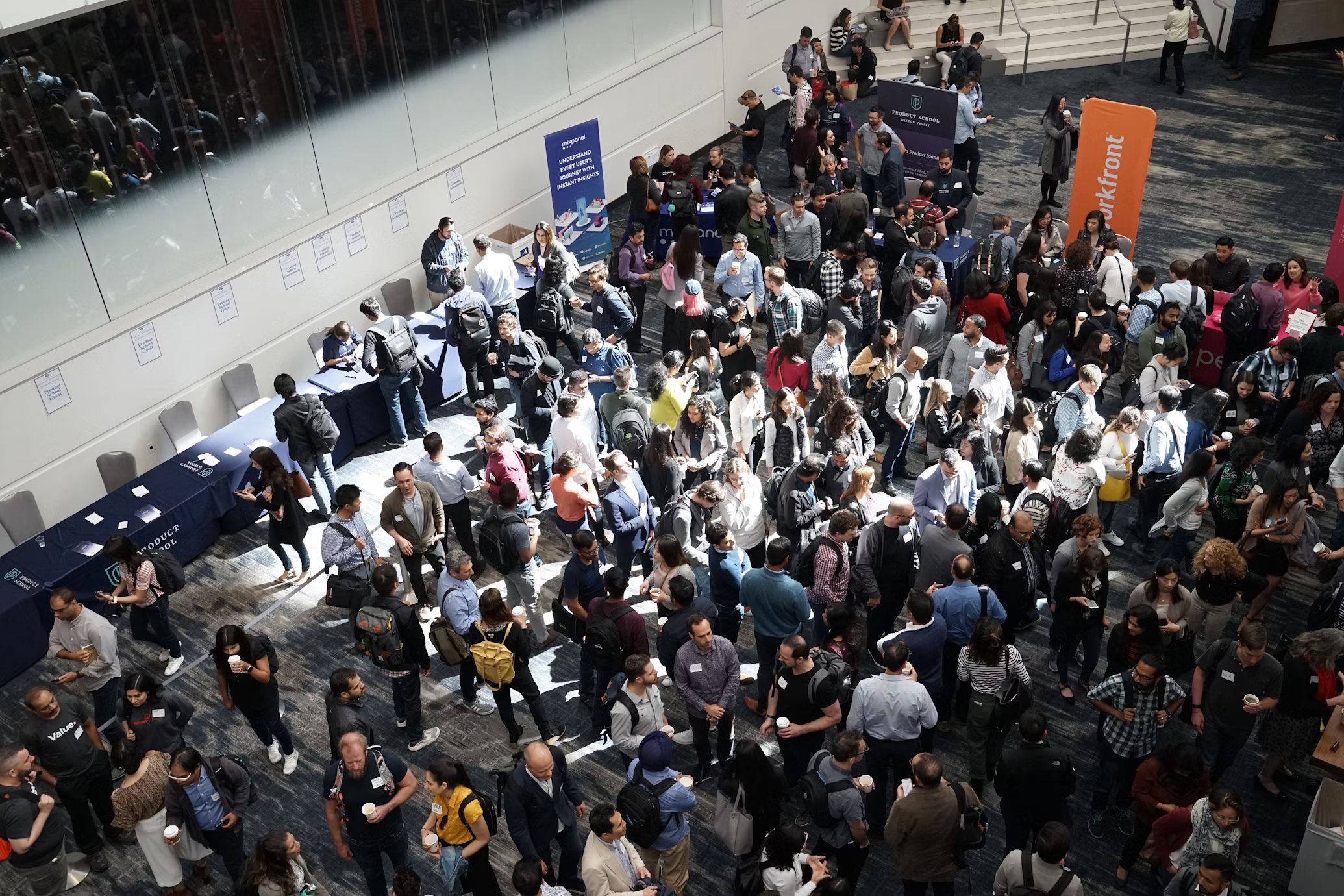La gobernanza del deporte internacional suele venderse como un modelo de colaboración entre actores públicos y privados. Sin embargo, en este sistema de gobernanza en red, los organismos deportivos han aprendido a manipular el discurso para proteger su autonomía y evitar regulaciones que podrían afectar sus intereses.
Este fenómeno puede analizarse desde el enfoque de la gobernanza en red, que describe cómo actores públicos y privados interactúan sin una jerarquía clara para abordar problemas comunes. La literatura sobre gobernanza colaborativa suele destacar los beneficios de estas redes, como la generación de confianza y consenso. No obstante, el estudio de Geeraert (2025) adopta una perspectiva más crítica y expone cómo los organismos deportivos utilizan estrategias discursivas para moldear el proceso de toma de decisiones en su favor.
En su análisis, Geeraert distingue entre estrategias «desde arriba» (upstream), diseñadas para influir en la definición del problema y sus soluciones, y estrategias «desde abajo» (downstream), destinadas a debilitar la implementación de políticas una vez establecidas. Mediante estas tácticas, los organismos deportivos logran evitar asumir responsabilidades reales en tres temas críticos: la lucha contra el dopaje, el amaño de partidos y la corrupción.
El estudio identifica seis estrategias discursivas que los actores privados utilizan en distintos momentos del proceso de gobernanza en red.
Estrategias «desde arriba»: Participar en la definición del problema y la solución
El COI utilizó la estrategia de «definición favorable del problema y la solución» al reducir el amaño de partidos a un problema vinculado exclusivamente con apuestas ilegales y crimen organizado. Esta estrategia desvió la atención de la manipulación interna dentro de las federaciones deportivas y evitó que se propusieran mecanismos de control más estrictos sobre la gobernanza interna de los organismos deportivos.
La estrategia de «capa.» Permite a los organismos deportivos agregar nuevas normas sin reemplazar las anteriores, permitiendo que las estructuras deficientes sigan funcionando. Muchas federaciones internacionales han introducido reformas superficiales, como códigos de conducta o compromisos de transparencia, sin mecanismos efectivos de monitoreo ni sanciones. Esto les permite argumentar que están avanzando en la lucha contra la corrupción mientras evitan cambios estructurales que amenacen las jerarquías existentes.
Con la estrategia de «conversión», los organismos deportivos reinterpretan normas existentes para adaptarlas a sus intereses. Cuando los gobiernos comenzaron a presionar por mayores estándares de gobernanza, los organismos deportivos promovieron la autoevaluación a través de la Asociación de Federaciones Olímpicas de Verano (ASOIF). Este sistema, aunque en apariencia fomentaba la transparencia, dejó amplio margen de maniobra para que cada federación interpretara las reglas a su conveniencia.
Estrategias «hacia abajo»: Ceremonialismo y dualismo. Desactivar políticas en la implementación
El ceremonialismo ha sido una estrategia recurrente en la lucha contra el dopaje. Durante años, el COI y las federaciones deportivas han destacado la «eficacia» de sus controles antidopaje, a pesar de que eran insuficientes para detectar y sancionar casos de dopaje sistemático. Este enfoque permitió que los organismos deportivos mantuvieran su autonomía y retrasaran la creación de agencias antidopaje independientes. Uno de los hitos en la lucha contra el dopaje fue la creación de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés) en 1999. Sin embargo, este organismo fue establecido en gran parte por presión de gobiernos y otros actores externos, después de años de inacción de las federaciones deportivas. A pesar de su existencia, su independencia ha sido cuestionada en múltiples ocasiones debido a la influencia que aún conservan los organismos deportivos en su estructura y funcionamiento.
Dualismo ; se refleja en la forma en que las federaciones han implementado sistemas de denuncia sin garantías reales de confidencialidad o seguridad para los informantes. Esto ha provocado que muchas denuncias no se hagan por temor a represalias, dejando el problema sin resolver. El COI, por ejemplo, promociona su plataforma de denuncia como una herramienta efectiva contra el amaño de partidos. Sin embargo, según un análisis reciente, «la falta de encriptación en el sistema y la ausencia de mecanismos de protección efectivos generan desconfianza entre los atletas y otros posibles denunciantes» (Geeraert, 2025).
Por último, la autonomía auto-reforzada permite a los organismos deportivos consolidar su poder al presentarse como los únicos capaces de regular el deporte, minimizando la necesidad de supervisión externa. Al formar alianzas con entidades como INTERPOL o la UNODC, las federaciones deportivas han proyectado una imagen de compromiso con la integridad deportiva. Sin embargo, muchas de estas colaboraciones carecen de acciones concretas, funcionando más como ejercicios de relaciones públicas que como mecanismos efectivos de control.
En América Latina, la cuestión de la gobernanza en el deporte sigue estando ausente tanto en el debate académico como en la práctica gubernamental. Si bien la región ha sido un Hub anticorrupción en otros sectores, los problemas en la gestión del deporte rara vez han sido abordados con seriedad por los gobiernos.